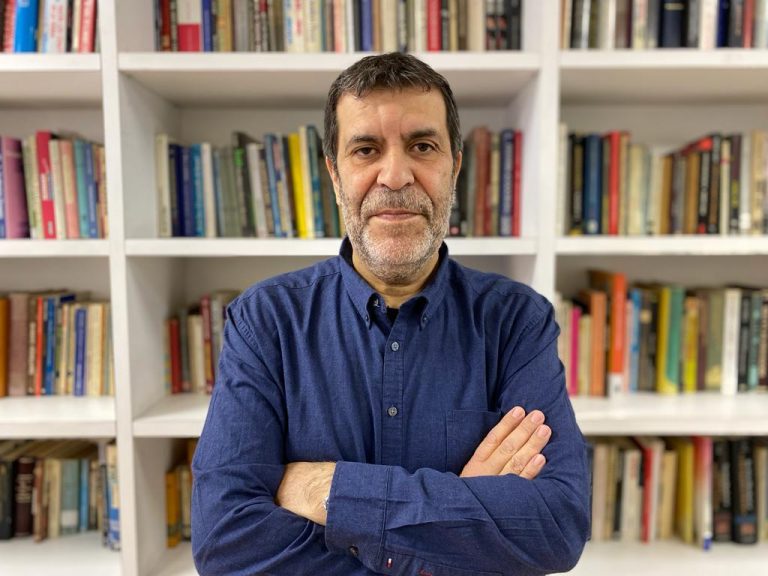Sin duda las implicancias podrían ser muchas y, algunas, todavía inciertas. Sin embargo, creo relevante delimitar dos ámbitos de análisis que pudiesen sugerir reflexiones posteriores respecto a las repercusiones del confinamiento decretado hace exactamente cinco años: el confinamiento como estrategia para preservar la vida y la sobrevivencia frente a lo desconocido y riesgo inminente de contagio y enfermedad, y en segundo lugar, las condiciones sociales y ambientales en la sociedad chilena que pareciera influir en la sensación de malestar subjetivo frente a la limitación de la interacción como fuente de apoyo y soporte en la red comunitaria.
Durante el comienzo de la pandemia en 2020, el panorama incierto y catastrófico observado por la comunidad científica y visibilizado por los distintos medios de comunicación, oriento a las distintas instituciones encargadas de la salud pública relevó la importancia del confinamiento como medida preventiva ante el contagio masivo de la población, el aislamiento parecía en dicho momento la estrategia más efectiva de cuidado ante una amenaza desconocida.
Las implicancias en la salud mental pueden ser variadas, no obstante, cuando la amenaza no es tal y el aislamiento como estrategia de afrontamiento se mantiene de manera rígida en las distintas áreas del funcionamiento de las personas como relaciones interpersonales, caracterizado por situaciones que exceden las certezas y el control, pudiesen propiciar la vivencia subjetiva de estar frente a algo incierto o posiblemente peligroso. En este punto es donde vemos exacerbado este funcionamiento en personas que pudiesen presentar un estilo de personalidad más inhibidas donde la rigidización de dichas estrategias en los distintos ámbitos de la vida tiende a la invisibilización del impacto subjetivo de las experiencias que vivenciamos, y sobre todo, a las dificultades para elaborar los afectos involucrados en situaciones producidas por la pandemia como la pérdida de seres queridos, la pérdida de la funcionalidad física y psíquica en los casos de contagio, el desempleo y las carencias económicas ante la disminución del empleo tanto formal como informal.
Esto nos lleva al segundo punto, acerca de las implicancias de las determinantes sociales de la salud en la percepción de bienestar subjetivo y la influencia de la desigualdad en la población de nuestro país. Referente a este punto, resultados expuestos en la encuesta CASEN orientan que la brecha en las condiciones de habitabilidad de la población de menores recursos, el empleo informal y su relación con los índices de pobreza, entre otros indicadores tienen implicancias notorias a lo largo del ciclo vital. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, tanto el aumento en el estrés parental como la limitación de los espacios de interacción social en temprana edad, pudieran influir significativamente en la adquisición de habilidades sociales y al desarrollo de funciones ejecutivas que permiten mantener mayor creatividad y flexibilidad cognitiva ante situaciones conflictivas a las cuales se enfrentan en la vida cotidiana.
Pareciera entonces relevante generar espacios para indagar acerca de estas y otras implicancias del confinamiento, y de sobre manera, la forma en la que instituciones y redes socio-comunitarias orientan el restablecimiento de la seguridad en el contacto entre las personas, promoviendo así la percepción de apoyo social ante los contextos sociales que desde la pandemia se tornó amenazante y hostil.
Javier Molina Sanhueza
Académico Psicología
Universidad Andrés Bello